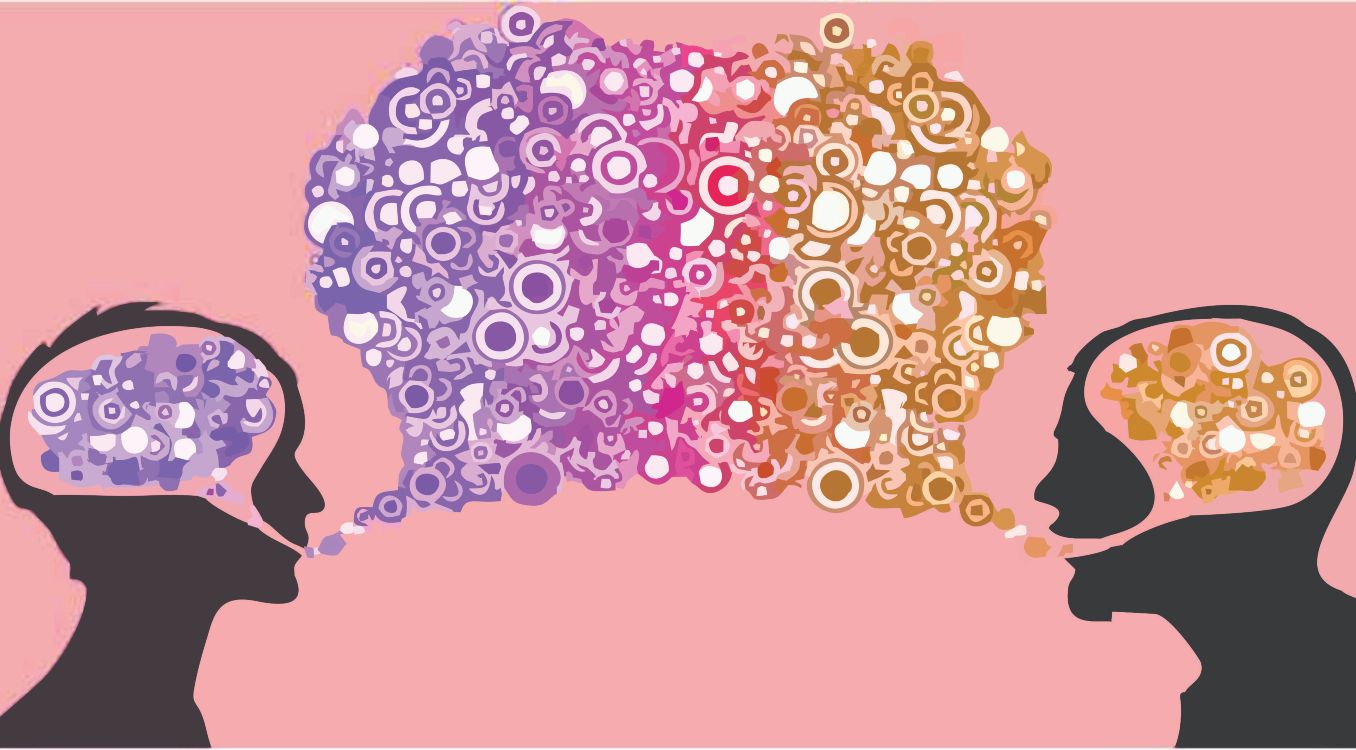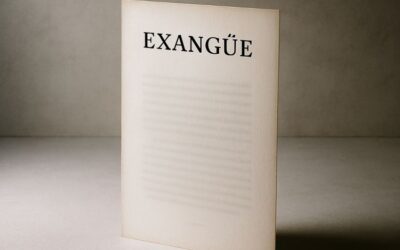¿Rescatamos al dialogismo como vocablo o, simplemente, lo interpretamos como una palabra que hoy es extraña?
Es un concepto transdisciplinar que abarca la teoría literaria, la filosofía del lenguaje, la lingüística, la pedagogía y la retórica. Se centra en cómo el lenguaje se construye en interacción con otros discursos y contextos culturales.
Dialogismo. Etimología y evolución semántica
El término se origina en la lengua griega antigua, derivado de διάλογος (diálogos), vocablo compuesto por el prefijo διά (diá), que denota interacción o reciprocidad y λόγος (lógos), concepto polisémico que abarca desde palabra hasta razón fundamental. Esta raíz etimológica revela la esencia del fenómeno: un proceso de construcción conjunta de significado mediante el intercambio discursivo.
En su transición al latín como dialogus, el término conservó este núcleo conceptual, aunque con un énfasis creciente en su dimensión literaria, particularmente a través de la obra de autores como Platón. Es crucial destacar que, contra lo que sugiere una interpretación superficial, el prefijo diá- no implica necesariamente dualidad (dos interlocutores), sino más bien interconexión – un matiz que Bajtín recuperaría siglos después.
Significado y dimensiones teóricas
En su diccionario oficial, la RAE define dialogismo como la charla en que el hablante hace como si hablara consigo mismo, o refiere textualmente sus propios dichos o discursos o los de otras personas, o de cosas personificadas.
Como figura retórica y dispositivo literario. En la teoría literaria clásica, el dialogismo es una técnica literaria que permite incluir diferentes voces o puntos de vista dentro de un discurso que, en apariencia, es de una sola persona (monológico). Es decir, aunque el texto parezca expresar solo una idea, en realidad contiene múltiples perspectivas ocultas o implícitas.. Esta técnica, ya presente en la tragedia griega (como los monólogos de Medea en Eurípides), alcanza su máxima sofisticación en la literatura moderna. Un ejemplo paradigmático lo ofrece Dostoievski en Crimen y castigo, donde el flujo de conciencia de Raskólnikov plasma una pugna interna mediante preguntas y respuestas ficticias.
Como principio filosófico-lingüístico. La contribución fundamental de Mijaíl Bajtín en Problemas de la poética de Dostoievski (1929) amplió este concepto. Para el pensador ruso, el dialogismo trasciende lo meramente textual para convertirse en una propiedad ontológica del lenguaje: todo enunciado existe en relación dialéctica con discursos previos y anticipa respuestas futuras. Esta perspectiva influiría decisivamente en la pragmática lingüística y los estudios culturales del siglo XX.
Dialogismo. Aplicaciones y expresiones culturales
En la creación literaria. La narrativa cervantina ofrece un caso de estudio excepcional. En El Quijote, el dialogismo opera simultáneamente en múltiples niveles:
- Intertextual. La obra conversa con los libros de caballerías que parodia.
- Diegético. Los diálogos entre el hidalgo y su escudero sintetizan cosmovisiones en conflicto (idealismo/pragmatismo).
- Metalingüístico. El juego de narradores ficticios crea una polifonía que cuestiona la autoría unívoca.
En la comunicación contemporánea. Las plataformas digitales han generado nuevas formas de dialogismo, particularmente visibles en:
- Redes sociales. Donde cada publicación existe como parte de una conversación global asincrónica.
- Inteligencia artificial. Los sistemas de chat modernos implementan también un dialogismo algorítmico, respondiendo a expectativas culturales preexistentes.
Perspectiva comparativa: dialogismo y diálogo
Mientras el diálogo constituye una forma discursiva concreta (intercambio verbal entre interlocutores), el dialogismo representa un principio estructural que puede manifestarse incluso en ausencia de diálogo explícito. La Oda a Salvador Dalí de Lorca, por ejemplo, aunque formalmente monológica, está impregnada de dialogismo al dirigirse a un tú poético y evocar tradiciones artísticas anteriores.
Implicaciones teóricas y proyección futura
El desarrollo de la teoría del dialogismo ha permitido reinterpretar fenómenos como:
- La autoría colectiva en la cultura digital.
- Los procesos de recepción lectora, donde cada interpretación conversa con el texto.
- La hibridación cultural en contextos postcoloniales.
Esta plasticidad conceptual sugiere que el dialogismo seguirá siendo una herramienta crítica fundamental para analizar la evolución del discurso en la era de la inteligencia artificial y la hiperconectividad global.
NOTA 1. No debemos confundir dialogismo con dialogocismo. Este es un neologismo inventado y desarrollado por hablarydecir.
NOTA 2. La imagen que ilustra este artículo ha sido extraída de la web de Natalia Ortiz