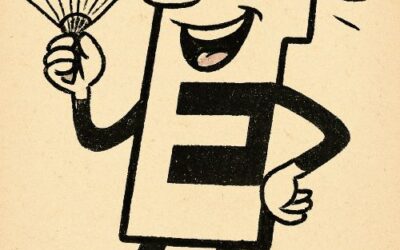La K no tiene cuna en el alfabeto latino: es huésped, intrusa, extranjera. Su trazo anguloso, casi rúnico, parece tallado en piedra más que escrito en pergamino.
No canta en latín ni en romance antiguo; su voz viene de lejos, de las lenguas germánicas, griegas y semíticas, y en español, cuando aparece, lo hace como quien pide permiso para quedarse.
La extranjera K
La K vive en palabras prestadas. No tiene raíces en el castellano medieval, ni en el latín vulgar que dio forma a nuestras sílabas. Su presencia es siempre una señal de extranjería: kilo, karate, koala, Kafka. Cada una de ellas lleva consigo un eco de otro mundo, otra sintaxis, otra historia. La K no se conjuga, no se adapta: se mantiene fiel a su origen, como si conservara en su grafía la memoria de su lengua madre.
Signo de disidencia
En la escritura española, la K es rara y significativa. Su aparición suele marcar un punto de inflexión: nombres propios que no se traducen (Kant, Klimt, Kundera), marcas que buscan exotismo (Kodak, Kleenex) o ideologías que se escriben con rabia (okupa). En estos casos, la K no solo representa una letra: representa una actitud, una disidencia, una voluntad de romper con lo establecido. Es la letra de los márgenes, de los grafitis, de los manifiestos.
Historia de una exclusión
Históricamente, la K fue desplazada por la C y la Q en la evolución del latín al romance. Donde el griego escribía kardia, el latín prefería cor, y el español, corazón. Así, la K quedó relegada a los préstamos, a los extranjerismos, a las transliteraciones.
Una letra que corta
Visualmente, la K es una letra de ruptura. Su brazo oblicuo parece cortar el aire, como una cuchilla o una lanza. No fluye como la S, ni se curva como la G: se impone, se afirma, se planta. En tipografía, su forma exige equilibrio: demasiado rígida, se vuelve militar; demasiado curva, pierde su carácter. La K es una letra que exige diseño, que no se deja escribir sin intención.
En la lengua hablada, la K es seca, contundente, casi gutural. No acaricia: golpea. Por eso, en poesía, su uso es siempre deliberado. Aparece en nombres que no quieren ser dulces, en versos que buscan la quiebra. Es la letra de Kavafis, no de Quevedo; de Kurt, no de Luis. Su sonoridad no se mezcla: se mantiene aparte, como un acento extranjero que no se disimula.
La extranjera K. Corolario
La K, entonces, es más que una letra: es un símbolo de extranjería, de préstamo. Vive en los márgenes del idioma, pero desde allí observa, influye, transforma. No pide naturalización: reivindica su diferencia. En un alfabeto que tiende a la homogeneidad, la K recuerda que toda lengua es también una historia de encuentros, de migraciones, de palabras que vienen de lejos y se quedan.