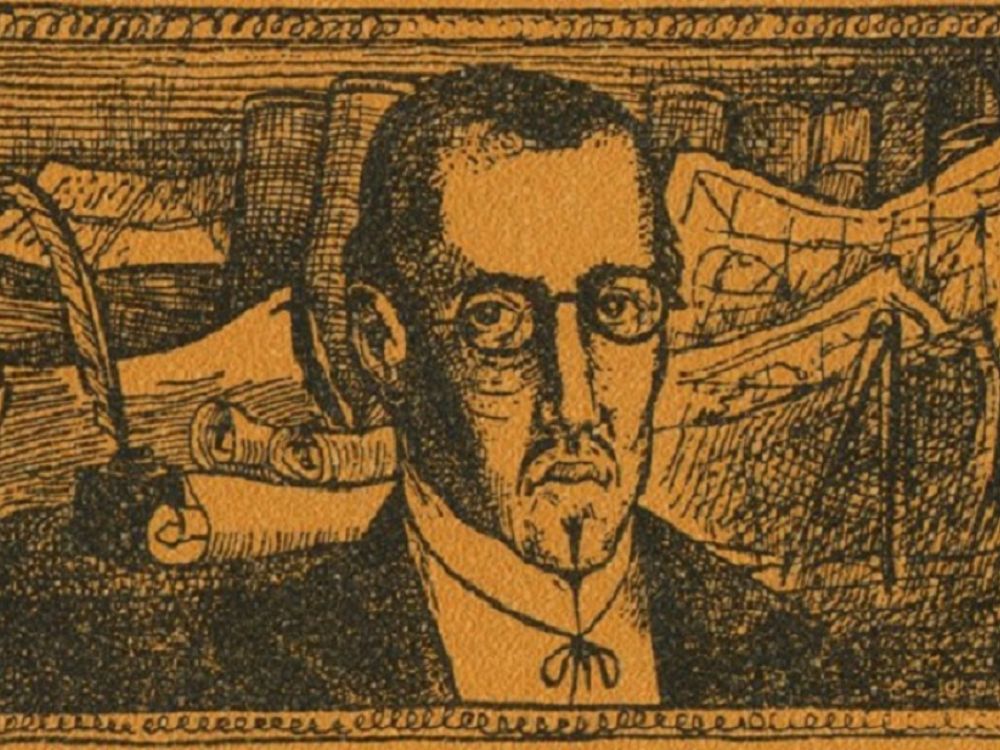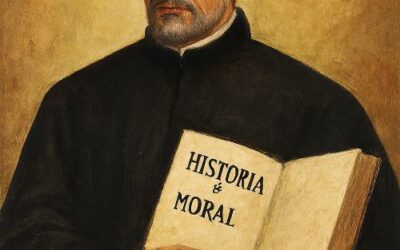Exordio
Nos remontamos hoy hasta el siglo XVII para encontrar a un destacadísimo polímata español. Tan notable como desconocido y nada sorprendente: un sacerdote español en América.
Presten mucha atención porque lo que van a leer a continuación no es de dominio común, entre otras razones por la imposición de la cretina y fácilmente desmontable leyenda negra.
Carlos de Sigüenza y Góngora. Formación e inicios
Carlos de Sigüenza y Góngora nació el 15 de agosto de 1645 en la Ciudad de México, en la Nueva España, en el seno de una familia distinguida. Su padre había sido cortesano en la corte española y su madre estaba emparentada con el poeta Luis de Góngora. Desde joven mostró una curiosidad intelectual excepcional, lo que lo llevó a ingresar a la Compañía de Jesús a los quince años. Sin embargo, después de siete años como novicio, abandonó la orden debido a problemas disciplinarios.
Continuó su educación en el Colegio del Espíritu Santo en Puebla y más tarde en la Real y Pontificia Universidad de México, donde estudió filosofía, teología y matemáticas. En 1672 obtuvo la cátedra de matemáticas y astronomía, convirtiéndose en uno de los primeros científicos destacados del virreinato. Fue ordenado sacerdote en 1673 y nombrado capellán del Hospital del Amor de Dios en 1682, cargo que ocupó hasta su muerte.
A lo largo de su vida, desempeñó numerosas funciones académicas y gubernamentales. Fue cosmógrafo real del rey Carlos II, lo que le permitió realizar trabajos como la elaboración del primer mapa general de México en 1675. También dirigió las primeras excavaciones arqueológicas en Teotihuacán ese mismo año y publicó el primer periódico novohispano, Mercurio Volante, en 1693.
¿Por qué lo consideramos polímata?
Carlos de Sigüenza y Góngora dominio en una amplia variedad de campos del conocimiento: matemáticas, astronomía, historia, geografía, literatura y filosofía.
En astronomía destacó por sus observaciones sobre cometas y movimientos celestes. Su obra Libra astronómica y filosófica (1690) refutó supersticiones astrológicas asociadas al cometa de 1680, defendiendo un enfoque científico basado en la observación empírica. Además, elaboró lunarios anuales que integraban conocimientos astronómicos con aplicaciones prácticas para la agricultura y la navegación.
En geografía y cartografía. Trazó mapas detallados del territorio novohispano e incluyó observaciones geográficas precisas en obras como Infortunios de Alonso Ramírez (1690). Este texto combina narrativa literaria con descripciones geográficas útiles para comprender los territorios explorados por el protagonista.
Como historiador, dirigió excavaciones arqueológicas en Teotihuacán e interpretó códices indígenas, sentando las bases para el estudio histórico-arqueológico en México.
Su obra literaria incluye poesía (Primavera indiana, 1668), narrativa (Infortunios de Alonso Ramírez) y textos filosóficos que reflejan tanto su erudición como su capacidad creativa.
A pesar del contexto religioso restrictivo de su época, Sigüenza adoptó ideas modernas provenientes de la Revolución Científica europea e integró avances científicos con las tradiciones culturales novohispanas. Esto no solo le permitió contribuir al desarrollo científico del virreinato sino también establecer un puente entre el conocimiento europeo y americano.
Carlos de Sigüenza y Góngora. Corolario
Su capacidad para sobresalir en tantas disciplinas refleja una curiosidad insaciable por entender el mundo desde múltiples perspectivas. Fue capaz de navegar entre las restricciones impuestas por la Inquisición y promover una visión científica más moderna. Estamos, sin duda, ante uno de los grandes intelectuales novohispanos y un auténtico polímata cuya obra sigue siendo relevante como testimonio del pensamiento barroco integrador del siglo XVII.
Visto todo lo anterior, con todo honor y todos los derechos, incorporamos, sin más dilación, a este ilustre novohispano a nuestra galería de Polímatas.
Carlos de Sigüenza y Góngora falleció en Ciudad de México, el 22 de agosto de 1700, a los 55 años de edad.