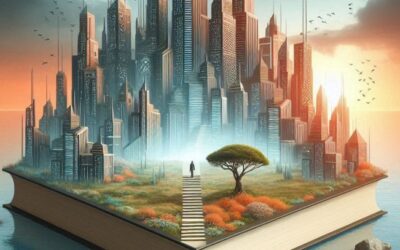La democracia, ese sistema que presume de incluir a todos, es interpelada por una idea tan antigua como incómoda: ¿y si no todos están igualmente capacitados para decidir? La epistocracia—el gobierno de los que saben—no es una ocurrencia reciente, sino una corriente que atraviesa la historia del pensamiento político desde Platón hasta los debates contemporáneos sobre la calidad del voto, la desinformación y la fatiga democrática.
Así, ¿debe hoy el conocimiento tener peso institucional en la toma de decisiones políticas? ¿Es legítimo que todos voten por igual, independientemente de su formación, información o competencia? La epistocracia no propone abolir la democracia, sino someterla a un principio epistémico: que el saber no sea decorativo, sino estructural.
Epistocracia. Etimología y usos
Proviene del griego epistēmē (ἐπιστήμη), que significa conocimiento verdadero o sabiduría fundada, y kratos (κράτος), poder o gobierno. A diferencia de tecnocracia, que remite al dominio de los técnicos o expertos en gestión, epistocracia alude a una forma de autoridad basada en el saber filosófico, político o cívico. No se trata de administrar, sino de decidir con fundamento.
Aunque el término no circuló ampliamente hasta el siglo XXI, su raíz conceptual está presente en la filosofía clásica. Platón lo articula en La República, y autores contemporáneos como David Estlund y Jason Brennan lo han recuperado para pensar modelos alternativos al sufragio universal. En contextos anglosajones, epistocracy se ha convertido en una categoría de debate académico, especialmente en filosofía política y teoría democrática. En español, su uso sigue siendo marginal, pero cada vez más frecuente en círculos críticos y editoriales que cuestionan el dogma democrático.
Platón, Brennan y el piloto ciego
El origen filosófico de la epistocracia se encuentra en La República, donde Platón compara la democracia con un barco gobernado por marineros ignorantes que desprecian al verdadero piloto. Para él, solo los filósofos—quienes han accedido al conocimiento del bien—deberían gobernar. Esta idea, radical y elitista, fue durante siglos una provocación más que una propuesta.
Sin embargo, en el siglo XXI, autores como Brennan han retomado el concepto con matices liberales. En Against Democracy, Brennan sostiene que el sufragio universal produce decisiones irracionales, mal informadas y peligrosas. Propone, en cambio, sistemas epistocráticos donde el voto se pondera según criterios de competencia política, conocimiento cívico o responsabilidad informada. No se trata de excluir, sino de condicionar: el voto como derecho, sí, pero también como responsabilidad cognitiva.
Democracia como fetiche
La epistocracia incomoda porque cuestiona un dogma moderno: que la democracia es intrínsecamente buena. En muchos discursos institucionales, la democracia se presenta como un fin en sí misma, no como un medio perfectible. La corrección política ha blindado su legitimidad, impidiendo imaginar alternativas sin ser tachado de autoritario. Pero ¿qué ocurre cuando el sistema democrático produce resultados sistemáticamente injustos, corruptos o estúpidos? ¿No es legítimo preguntarse por su mejora?
La epistocracia no propone una aristocracia del saber, sino una tecnificación del sufragio. No se trata de sustituir la voluntad popular, sino de depurarla. De introducir filtros epistémicos que eviten que el voto se convierta en un acto impulsivo y desinformado. Así, la epistocracia no es la negación de la democracia, sino su crítica más exigente.
Objeciones y paradojas
Pero ¿quién decide qué saber cuenta? ¿Cómo evitar que el criterio epistémico se convierta en una nueva forma de exclusión social? ¿No corre el riesgo de reproducir las desigualdades educativas y económicas bajo el disfraz de la competencia? Además, la historia muestra que los expertos también se equivocan y que el saber no garantiza la virtud.
Estas objeciones no invalidan la pregunta de fondo: ¿cómo mejorar la calidad de las decisiones políticas en sociedades saturadas de ruido, propaganda y desinformación? La epistocracia no tiene una respuesta definitiva, pero obliga a repensar el vínculo entre saber y poder, entre ciudadanía y competencia, entre igualdad y responsabilidad.
Epistocracia: ¿una provocación necesaria?
La epistocracia no es un modelo cerrado, sino una provocación filosófica. Nos recuerda que la democracia no es infalible, que el voto no es sagrado y que el saber tiene un valor político que no puede ser ignorado.
La eficiencia epistocrática exige que los actores políticos desmantelen toda arquitectura de posverdad, sustituyéndola por criterios verificables y deliberativos. En este marco, la práctica sistemática de la posverdad—la manipulación consciente de hechos para fines políticos—debería considerarse delictiva en cualquier régimen, pero especialmente en uno que se reclama fundado en el saber.
Y es que ninguna legitimidad puede coexistir con la mentira institucionalizada, oclócratas.
No se trata de elegir entre democracia o epistocracia, sino de preguntarnos qué tipo de democracia queremos: una que celebre la ignorancia como derecho, o una que reconozca el saber como deber.