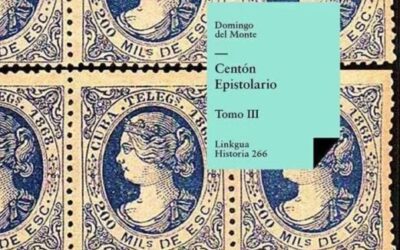Entre los vocablos que la lengua española ha ido dejando en los márgenes, corrumpente ocupa un lugar peculiar. No es un arcaísmo medieval ni un cultismo extravagante: es una palabra perfectamente formada, heredera directa del latín y documentada en diccionarios históricos.
Sin embargo, su uso se ha desvanecido hasta el punto de que muchos hablantes dudarían de su existencia.
Del latín al silencio
La historia de corrumpente es tan transparente como discreta. Procede del participio activo latino corrumpens, -entis, derivado del verbo corrumpere, que significaba echar a perder, destruir, depravar, corromper.
El español heredó del latín dos caminos: por un lado, la forma participial en -ente, que dio lugar a adjetivos como ardiente, fluyente o viviente; por otro, la forma en -tor, que cristalizó en sustantivos de agente como corruptor. Ambas vías eran posibles y ambas eran legítimas. Pero solo una sobrevivió con fuerza.
Mientras corruptor se consolidó en el ámbito jurídico, moral y político, corrumpente quedó relegado a un uso culto, casi siempre literario y terminó por desaparecer de la lengua común. No porque fuera incorrecto, sino porque la competencia entre sinónimos suele resolverse por economía: la lengua elige uno y deja morir al otro. En este caso, el elegido fue corruptor.
Lo que corrumpente dice y corruptor no
Decir que algo o alguien es corrumpente no es exactamente lo mismo que llamarlo corruptor.
El segundo es un sustantivo de agente, directo y funcional, que señala a quien comete el acto de corromper. El primero, en cambio, es un adjetivo que describe una cualidad inherente, una capacidad o tendencia a corromper. Su matiz es más continuo, más atmosférico, menos puntual. Un ambiente puede ser corrumpente; una influencia, también; incluso una idea.
Ese matiz participial, que sugiere acción en curso, lo acerca a otros adjetivos en -ente que describen procesos: hiriente, ardiente, creciente. Corrumpente no solo señala al agente, sino al efecto que irradia.
¿Será un bulo decir que el PSOE en sí mismo es corrumpente? ¿O es posverdad?
Cuando una palabra ilumina un problema
Aunque hoy resulte extraño al oído, corrumpente encaja sin fricción en el español contemporáneo. Su estructura es regular, su etimología impecable y su significado inequívoco. Podría emplearse en análisis políticos para describir prácticas que degradan instituciones; en crítica cultural para hablar de discursos que erosionan valores; en literatura para caracterizar atmósferas moralmente turbias.
Su rareza no es un defecto: es un recurso estilístico. Y, como ocurre con tantos cultismos, su fuerza reside precisamente en su capacidad para detener al lector un instante y obligarlo a pensar.
Curiosidades y desaparición
La decadencia de corrumpente no se debe a un rechazo normativo. De hecho, su formación es tan legítima como la de corrompedor, otra variante que tampoco prosperó.
Lo que ocurrió fue un fenómeno de simplificación: el español prefirió la forma más breve, más contundente y más fácil de sustantivar. Corruptor se convirtió en término técnico, jurídico y mediático y esa especialización lo blindó. Corrumpente, en cambio, quedó sin territorio propio. No era incorrecto pero la lengua lo dejó caer.
Por qué merece volver
Recuperar corrumpente es una forma de enriquecer el repertorio expresivo en un momento en que hablamos constantemente de corrupción, deterioro moral y erosión institucional.
La palabra aporta un matiz que falta: no solo señala al agente, sino al proceso. No solo acusa, sino que describe. Y, además, devuelve al español un puente directo con su herencia latina, recordándonos que muchas veces no necesitamos inventar neologismos cuando ya tenemos herramientas precisas esperando en el desván.
Corrumpente necesario
Corrumpente es una palabra olvidada, sí, pero no muerta. Su etimología es sólida, su significado claro y su potencial expresivo evidente. No compite con corruptor: lo complementa.
Y en una época en la que la corrupción —moral, política, cultural— es tema cotidiano, rescatar un término que permite pensarla con más matices no parece un gesto nostálgico, sino una decisión lingüísticamente sensata.